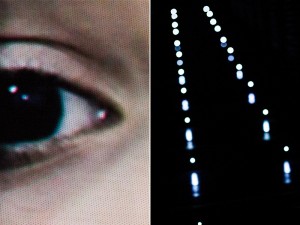por Elena López Riera
Hace unos meses, tras el estreno de Los ilusos escribí un texto que acababa así:
Él
Je suis cinéaste (Soy cineasta)
Ella
Pour le cinéma ou pour la vidéo? (¿de cine o de video?)
Él
Non, pour l’instant je veux que des titres que je voudrais faire. (No, por ahora sólo veo los títulos de lo que me gustaría hacer).
Era la transcripción de un de diálogo que Denis Lavant mantiene con Mireille Perrier en Boy meets girl de Leos Carax (1984). Él es un joven que escribe, corre, ama, baila, escribe, escribe y escribe sin parar. Y sin embargo, todavía no tiene una obra, sólo los títulos de aquello que le gustaría hacer. Como ese ejército de ilusos comandado por Jonás Trueba que el domingo también estuvo en La Pradillo hablando de escribir, de correr, de amar. De hacer películas.
Un director, un actor. Enfrentados cuerpo a cuerpo en un escenario que no era suyo, sino de la última década del siglo XX (porque los años 90, dijo Jonás, fue la última de las décadas). Secuencias proyectadas en una pantalla franqueando los cuerpos de Jonás y de Francesco Carril. El actor interpreta palabras que no son suyas sino que le fueron destinadas, en un momento en el que el director y el actor eran casi dos desconocidos.
Mes petites amoureuses, La maman et la putain, Paisa, Viaggio en Italia, Baisers de sécours, El muerto y ser feliz. Estar habitados por el cine. Aprender con él. Querer vivir como Eustache, como Garrel. Rodar como Rosellini. Saber, estar violentamente convencido, de que entre la vida y la pantalla no hay ninguna diferencia. Tener una cámara en lugar de corazón.
Historias de suicidios, primeros amores. Los últimos días de la adolescencia, los primeros de una madurez siempre impenetrable. Pulsión de amor y pulsión de muerte. Sábanas manchadas de sangre, arrugadas y sucias, testigos de la vida, de las vigilias, de la gente dormida. Me imagino una cama con sábanas arrugadas. Eso escribió el director al actor en uno de los primeros emails que le envío. Cuando su película, era sólo un deseo implacable. Cuando Los ilusos era invisible. Cuando solo existía (o quizá, si quiera) su título.
Continúan las imágenes y los mails del director se mezclan con fragmentos de un diario, con las notas de preparación de un rodaje, con citas de otros cineastas. Los textos se precipitan sobre las imágenes. Los suicidios, la desesperación, la vergüenza, el reproche. El amor. El amor. El amor en todas sus formas. Amar o ser amado. Hacer cine para una mujer, por una mujer, con una mujer. Hacer cine por ella, porque ella existe, para hacerla existir. Para petrificarla como el vacío de un cadáver en Pompeya, como Ingrid Bergman. Y hacer toda la lista de los volcanes o de los suicidios, de las mujeres que soñamos amar, de las películas que soñamos hacer. De amar como hacer películas. Sin viceversas.
Hacer una película sobre cine, sin enseñar a gente rodando. Contar el vacío que dejan los rodajes. Contar los pliegues en la piel y en la ropa. Los tiempos muertos entre las proyecciones. Hacer una película como la vida. Y exponerse ante nosotros como lo hizo ayer. Desnudo. Frágil. Abierto. Como esa primera imagen de una cama manchada de sangre, y que lo importante no sea la película sino los mails que escribió mientras la soñaba.
Jonás también habló de una de las mayores lecciones de cine que se hayan escrito jamás, las entrevistas que Jean Eustache dio a Cahiers du cinema en 1978 en donde hablaba, entre otras cosas, del trato aberrante de los distribuidores hacia su trabajo. La distribución, dijo, es el verdadero problema del cine. Jonás nos dejó ver algunos de los vídeos/diarios que rodó antes de Los ilusos. En uno de ellos, contaba un viaje en taxi para transportar las 6 latas que contenían su primera película (Todas las canciones hablan de mí), maltratada por sus productores, privando al cineasta la capacidad de decidir sobre su propia obra.
Si no recuerdo mal, la primera referencia de la que el director le habla al actor es La mamain y la putain. Jean Eustache realizó la película más revolucionaria y también la más maldita de su generación (una película contra su época, y sin embargo, aquélla que la marcaría definitivamente). Una película dificilísima de ver durante años, con contadas proyecciones, sin edición de dvd, arrastrando a su paso una multitud de problemas sobre derechos de distribución que llegan hasta hoy. Una película que muchos soñaron antes de ver. Un título que se convirtió en un auténtico objeto de deseo. Un hombre y dos mujeres (una madre y una puta que nunca aparecerán como tales en la película) se encuentran y se desencuentran sin rumbo fijo en camas, calles, atardeceres. Como los hijos de esa generación maldita, que llegó después de una revolución. Como los protagonistas perennes del amour merdique. Del amor de mierda.
En 1981, Jean Eustache se suicidó disparándose una bala en el corazón, en la puerta de su cuarto dejó escrito:
“Frappez fort. Comme pour réveiller un mort.”
(Llamen fuerte. Como para despertar a un muerto)