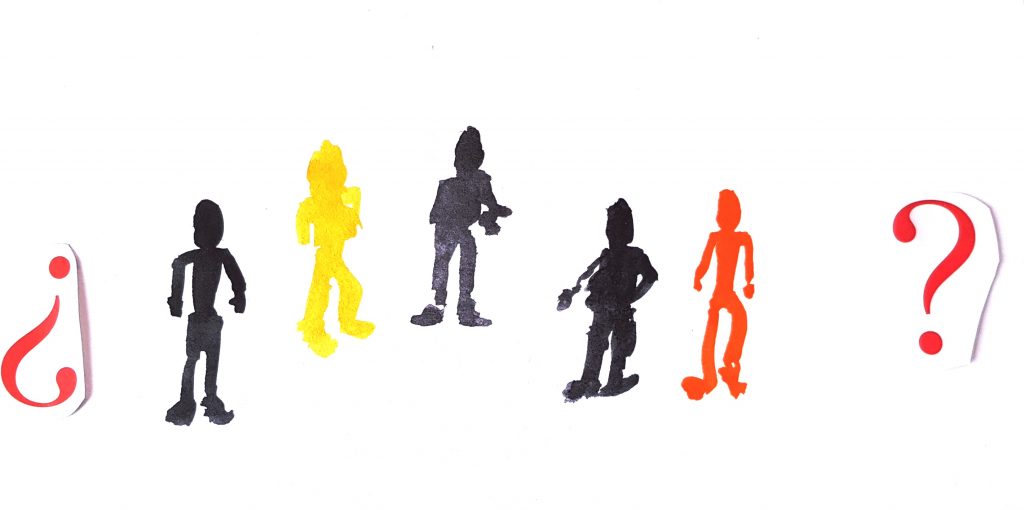
Tal vez seas parte de un coro, o trates de mantenerte a distancia de todos los coro, o ni siquiera sepas qué es un coro, o quizá pienses que la felicidad solo puede existir dentro de un coro, o al revés, que el coro es el infierno. Es con esta duda que empieza esta historia.
El escenario en penumbras. Mallas de plástico que cuelgan del techo, como las que se utilizan en las obras. Laberinto de luces. Un grupo numeroso de gente entra, de uno en uno. (Es el coro, no parecen profesionales.) Sus voces surgiendo del fondo de la escena, a oscuras. Una presencia extraña, ¿mujer, hombre?, pasiva, ajena, madre, guía, vidente. El artista, actor, genio, desmemoriado, solo, atormentado. Y su gran obra, la novena sinfonía de Beethoven, cuyos movimientos ordenan el relato del final de una vida.
Estas son algunas imágenes que me vienen a la cabeza una semana después de ver el estreno de El coro. ¿Para que sirve la tragedia?, de Juan Navarro, en la Antic de Barcelona. Parece un trabajo ya hecho, acabado, construido, a falta de algunos retoques, pero se trata en realidad de un proyecto que está empezando, un proceso de búsqueda y experimentación con ese actor marginal y colectivo que son los coros, que irá cambiando en función de con quiénes, cómo y dónde se haga.
Me preguntaba sobre las posibilidades de este entramado de voces y cuerpos, oscuridades, actores y no actores, grupo e individuo. Qué hacer para que cada uno de estos mundos tenga un lugar propio, es decir, impropio, fuera de una posición marcada por una estructura u orden dramático. Quizá porque sentía que cada uno de ellos en su diversidad podía/quería ir más lejos, las oscuridades ser más oscuras, el laberinto más laberinto, el coro más coro y el artista más artista, esto es, menos artista. Que todo estuviera más desplegado, disperso, ajeno y extraño.

La tragedia ha sido un campo de discusión recurrente en la cultura occidental, en arte, en filosofía, en psicología. Tenemos pasión por la tragedia. La historia nos dice que la heredamos de la antigüedad clásica, pero se trata en verdad de una reconstrucción, entre lo que pudieron ser las tragedias griegas y su recuperación a partir del siglo XVIII median más de 2000 años. La tragedia, la que hemos inventado, se empezó a cocinar a fuego lento desde que decidimos que la historia y las historias debían tener un sentido cierto, ir de un punto a otro, tener una dirección clara. Que las cosas no tengan un sentido claro nos irrita, por eso despertó tanto interés un género que sirve para sublimar estéticamente una frustración colectiva convertida en celebración de nuestras propias cagadas históricas.
Lo interesante de esta aproximación es que pone por delante al coro, no parte de los héroes, el desarrollo o los motivos de la tragedia, sino de esa figura aparentemente marginal en cierto modo incómoda que es el coro. Un grupo/personaje que simboliza el sentido común, la voz del pueblo/ciudadanos/público hecha presente a través del canto y que además no son profesionales, como ocurría también en la Grecia antigua, donde era gente que lo hacía por afición antes que por oficio; una impronta que le llega también al teatro, cuyo origen tiene igualmente que ver con el coro, con ese impulso por encontrarnos para cantar y bailar, que son formas básicas de celebrarnos como grupo y crear un sentido de pertenencia que nos consuele de lo que somos como sociedad.
Claro que a esta relación coro-tragedia también le podemos dar la vuelta y pensar la tragedia como una aproximación a esta dimensión colectiva, anónima, encarnada en el coro, en vez de poner a este en función de la tragedia, donde terminará ocupando una posición secundaria como comentario o subrayado de la acción principal. En los comienzos, cuando las tragedias debían ser espectáculos de máscaras, cantos y bailes para grandes públicos, el coro era un elemento fundamental, pero cuando se recupera en la modernidad, desde una conciencia más intelectual y filosófica, irá perdiendo importancia hasta casi desaparecer. El coro, sin embargo, funciona por sí solo, constituye en sí mismo un escenario, no necesita de la tragedia para tener sentido ni de ninguna otra escena en la que se sabe extraño. ¿Por qué traerlo entonces a este territorio oscuro?

Le pedí a Juan que le preguntara a la gente del coro, la coral Ègara, qué imagen, momento o sensación se les había quedado después de la obra. Alguien envió el vídeo con el momento de los aplausos; la recompensa emocional por el viaje realizado. Otra persona hablaba de la sensación de andar descalza encima de la sal (que le tiran al comienzo al artista como castigo quizá por separarse del grupo) y la sensación de desnudez, de desvalimiento, que esto le producía. Y el director, Jordi Lalanza, recuperaba las bromas y alegrías con el trinken, que aparece en la letra del famoso himno final, y los momentos compartidos por fuera del escenario. Es el cuerpo y sus emociones, lo que nos queda al final.
Con la llegada de la modernidad se discutió mucho sobre la posibilidad de la tragedia una vez que se había perdido la fe en los dioses. No se planteó como una cuestión de emociones, de cuerpos, sino de fe, o de ideas. Es parte de la arrogancia pero también la ingenuidad de una época que se sabe superior pensando que los antiguos creían en sus dioses más que los modernos en los suyos, cuando la cuestión no es haber perdido la fe en los dioses, sino en el teatro (o en las emociones producidas por el teatro), es decir, en las ficciones, la imaginación, los juegos, los mitos como forma de mover no solo las ideas, sino los cuerpos, las emociones. Si la antigüedad hubiera creído realmente en sus dioses no hubiera necesitado esta compleja maquinaria de producción de imaginarios que es el teatro.
Estos imaginarios están ligados a unas ciertas emociones. Aristóteles decía que la función de la tragedia era provocar miedo y compasión. Hoy las emociones características de nuestro tiempo no son ya el miedo y la compasión, sino la culpa y la vergüenza (reducidas además al ámbito de lo individual y la psicología), quizá por haber dejado de sentir las primeras.
El efecto de la tragedia no radica en el desenlace, que ya conocemos, sino en el modo de llegar hasta ahí, el desarrollo paso a paso de un mecanismo que llevará inevitablemente a ese final. La perversión está en la maquinaria, que queda expuesta abiertamente, girando sobre sí misma. La tragedia no consiste en que algo pase una vez, sino en que ese algo se repita, convirtiéndose en lo mismo, que vuelve una y otra vez. Como los sueños, o las pesadillas. Esto nos horroriza y nos consuela. Freud decía que incluso en las pesadillas encontramos un cierto placer. Se produce un efecto hipnótico relacionado con algún tipo de ceguera, que no es ya la ceguera del coro por su condición colectiva, sino la del héroe/individuo por haberse separado del grupo.
Es así, con esta distancia, encarnada por el coreuta, el coreógrafo, el primer actor/persona/personaje, que empieza el teatro, que es también el teatro de la historia. La tragedia tiene que ver con el hecho de ser uno y muchos al mismo tiempo, estar solo y acompañado. Entre medias se juega una cierta promesa de autonomía. Es el héroe y la víctima de una suma que no cuadra. Personaje trágico y fantoche. El resultado de 1+n es siempre incierto, y por eso hace falta una víctima propiciatoria, que en la Grecia antigua era una cabra, que da nombre a la tragedia, que originalmente eran las fiestas/cantos que se hacían coincidiendo con este sacrificio. Algo así a lo que podía ser antes el día de la matanza en los pueblos, pero con siglos de estéticas y teorías encima. En este caso el trágos, macho cabrío, chivo expiatorio, es Juan/Beethoven y sus cantos y bailes, ingenuos y atormentados.
No hay tragedia sin culpa, o culpa sin tragedia, al menos en la actualidad. En la Antic, en Barcelona, en El coro. ¿Para qué sirve la tragedia?, de Juan/Beethoven, la culpa es por haber querido ser artista en Cataluña o en Viena (siempre hay una aristocracia); ser artista que es un modo de ser también persona, en sentido civil, con derechos, pero persona también en sentido etimológico de personaje, máscara, ficción, contradictoria e insegura, niño y artista. Pero esto solo ocurre en esa edad que llamamos infancia, que es cuando se es artista o persona sin ni siquiera saberlo, o bien de viejitas y viejitos, cuando ya se han olvidado de lo que fuimos, o ya no importa, y ahí podemos permitirnos nuevamente ser como infantes elefantes faltos e infinitos. Como se nos recuerda en algún momento de la obra: la imaginación no se apaga con la edad, como nos hacen creer. El tiempo pasa de un modo diferente cuando se está en los márgenes, o directamente fuera del mundo, entonces deja de ser algo que se pueda medir, de ahí esa frase repetida a modo de mantra a lo largo del trabajo: Die Zeit gehört uns / El tiempo nos pertenece.
Es al tomar conciencia de lo que debemos ser, cuando se ha acabado ese tiempo infinito que nos pertenece por naturaleza, que hay que dejar de ser artista y empezar una vida en serio, o seguir siendo artista pero dándose de alta en el registro de trabajadores autónomos, y en todo caso olvidarse uno de sus propios delirios, miedos y contradicciones para asumir los que le vienen dado en el paquete.
Así comienza Juan/Beethoven su gran obra teatral, no por grande, sino por teatral, desopilante, excesiva, apretada, con una confesión en primera persona a sus 54 años, de que él no es un artista de verdad, o si es un artista pero tiene que ganarse la vida con ello, es decir, no es artista de esos que han tenido éxito y pueden vivir de su obra sin preocuparse del dinero; de ahí le viene la culpa (esto que estamos viendo, nos advierte, lo ha hecho por dinero, y se adivina que no por mucho), y de ahí también la necesidad de expiación.
En medio quedan los zapatos que los intérpretes del coro se fueron quitando al entrar en escena al comienzo. Una montaña de zapatos que parecen recordar a algún tipo de accidente, expolio, falta o vacío, que es sobre todo el vacío que deja el coro desplazado del centro del escenario para irse al fondo, a las sombras, y dejar el medio a los actores individuales. Esos zapatos son las huellas de ese desplazamiento. Es un punto de partida. ¿Será desde ahí que hay que recuperar la potencia de ese cuerpo colectivo sobre el que se recorta cualquier vida individual? Juan Navarro conoce bien la potencia festiva del teatro; no hace mucho estábamos en esta misma sala recuperando momentos de aquellas Fiestas populares del 2005, que no dejaba de ser otro modo chusma y verbenero de responder a esta misma pregunta ¿para qué sirve la tragedia?, solo que ahora se le da otra respuesta, más directa, quizá efectivamente más trágica, también más precaria, más oscura, como si la celebración ya se hubiera acabado o la edad, componente fundamental de la tragedia, no nos dejara ya recordar cómo se hacían, y solo quedara la ausencia de aquellos cuerpos, ahora ciegos, tratando de orientarse en un laberinto de oscuridades.

Para quien conoce su trabajo, hay dos elementos que llaman la atención de esta pieza, la música coral y la construcción dramática. No son mundos ajenos a su obra, que siempre ha utilizado tanto la música como el teatro, pero sí el modo como se presentan, insistiendo en lo sonoro antes que en lo visual y envolviéndolo todo en una ficción/personaje que ordena la trama de principio a fin. En el centro quedan las voces y el teatro, o el teatro de las voces, y la voluntad de sumergirse a ciegas en ese submundo de memorias pegadas a la piel. Voces que oímos cuando ya no vemos o no queremos ver más. Es así que al final, cuando ya todo ha acabado, Tiresias, que ha hecho de interlocutora pasiva del compositor, la madre distante, abstraída, a lo largo de los cuatro movimientos de esta sinfonía grotesca, coge su bastón, se levanta y le cuenta al público que no ve, o no ve al menos como vemos los demás, que ella ve o escucha de otra manera, invitándole a cerrar los ojos y compartir su ceguera. Es otro lugar desde el que sostener la escena/la historia y celebrarnos como grupo y sociedad, desde una oscuridad compartida.
Puede parecer pesimista acabar estas notas con esta referencia a las oscuridades, que nos hacen pensar en desorientación, fragilidad, en no saber, en la falta de sentido. Sin embargo, también la oscuridad también está presente en los momentos de búsqueda, de juego o placer. Cerramos los ojos cuando besamos, cuando tenemos un orgasmo, cuando queremos concentrarnos en algo o simplemente cuando jugábamos a la gallina ciega, que Goya, contemporáneo de Beethoven, inmortalizó en aquel cuadro. Ambos acabaron sordos. La oscuridad no miente, que decía Bataille.
Ilustraciones de Carlota Bustos.