
© Wonge Bergmann y Troubleyn
Lloro, al fin.
Lucia Berlin
Y ahora qué.
El teatro se ha roto. Que abran un teléfono para afectados. Mucho se hablará en Madrid, largo tiempo, de lo que vivimos entre el 12 y el 13 de enero de 2018. O no, quizás se pierda como la lluvia de aquella noche por esta ciudad olvidadiza, y nadie encuentre respuesta en otoño a un baby boom de niñas y niños llamados Filoctetes, Clitemnestra, Medea o Áyax. Explicación a por qué los dealers pudieron cambiar de profesión, y cientos de personas anduvimos taciturnas intentando volver a nuestras vidas antes-de-Mount-Olympus, un sparagmos teatral que nos ha permitido recordar con extrema intensidad aquello que enseñaba un profesor de gimnasia y retórica de apellido de Mairena: “lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en el que la razón deja los dientes…”. Boom. Bloom. Un Madrid desdentado y de subidón junta sus pedazos.
Ahora, que no decaiga.
Puede que esa noche también los Teatros del Canal, dos veces nacidos, como Dionisos, se presentaran en sociedad transformados en Centro de Creación Escénica Contemporánea. Si como quien dijo no hay mejor manera de hacerlo que batirse en duelo, aún más contundente ha sido una gran dionisíaca para exorcizar al fantasma de Albert Boadella y la gestión de un teatro público al que muchos madrileños sólo mirábamos de reojo de festival en festival. Poco a poco, Lezo a Lezo, parece que la sombra de Clece S. A., empresa de Florentino Pérez que ha explotado y hundido al teatro en la indiferencia, se va retirando. Uf. Ahora que no vuelva. In bocca al lupo.
Crepi.
“Solo el teatro me proporciona el caudal de energía que necesito” son palabras de Jaime de los Santos, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de una comunidad gobernada por una banda criminal, vale, pero también, paradoja y desprejuicio para quien escribe, responsable del cambio que celebramos en Canal a través del nombramiento a dedo, vale, da igual, vistos los resultados, de Alex Rigola y Natalia Simó, quienes han confeccionado una programación de esas que te ahorran viajes a Bruselas, Venecia, Aviñón o Berlin. Mientras, junto a ellas en Madrid con Carlos Aladro en el Festival de Otoño, Isabel de Naverán en el Reina Sofía y Mateo Feijoo en Naves Matadero se empieza a intuir un panorama escénico de grandes centros en camino de marcar una época cuya necesidad, fuerza y sentido esperemos no se pierda como agua de lluvia sin canalizar. Ojalá acaben siendo los espectadores y espectadoras, como ciudadanas y ciudadanos, o viceversa, quienes defiendan estos escenarios cuando cambien los gobiernos de turno, y las erinias teatrales vuelvan a defender furiosas sus chiringuitos. Seguro que a Rigola todavía le pitan los oídos de agradecimiento.

© Wonge Bergmann y Troubleyn
33 tragedias. 24 horas. 800 espectadores. Entradas agotadas desde hace meses. Pocas veces se habrá visto en un teatro una acumulación de expectativas e incertidumbre como la que vivimos en la espera del inicio de Mount Olympus. El responsable, Jan Fabre, artista que en 1982 estrena irónica y premonitoriamente Esto es teatro como era de esperar y prever. Sin su trabajo, sería imposible entender los escenarios hoy, el teatro, en el mejor se sus sentidos, es como es en parte por él. La coreógrafa y bailarina Elena Córdoba me decía que al ver la reposición de The power of theatrical madness (1984) hace un par de años en Sevilla, pensó: “Ahí estaba ya todo. Lo que venimos haciendo todos estos años estaba de alguna manera en esa obra”. Yo creo que he aprendido más en los siete minutos de la obra original de Youtube que en toda la carrea de dramaturgia. Glups. Eso sí, leímos muchas tragedias. Como David Lynch ha roto dos veces la tele con Twin Peaks, Jan Fabre ha hecho lo mismo en el teatro treinta años después con uno de los mayores desafíos artísticos del siglo XXI: Mount Olympus. To glory the cult of tragedy. Aceptamos el reto.
Dos hombres con túnica blanca sobre el escenario esperan. Mientras, la gente nerviosa busca su asiento. Tendremos que pasar un día entero aquí. Se mira al teatro diferente, como cuando se entra a la habitación de una noche. Ajeno, de momento, vamos a habitar este espacio rojo. Miras alrededor y saludas, a los conocidos y a los que lo serán. A la izquierda una periodista que no leo. A la derecha una pareja de estudiantes de teatro. Delante una chica, nos miramos. Muchas diagonales. Toda la profesión y más. Antes de que se haya sentado todo el mundo, en sentido estricto hoy, oscuro. Primera gran ovación. Sensación de barco que parte, no hay marcha atrás, ánimos para ambos lados del escenario. Otros dos hombres salen, desnudan a los que esperaban, meten la boca entre sus nalgas, hablan, y los hacen hablar. Conversación culo-boca. A tomar por culo el logos, literalmente. Qué gusto de prólogo. Fabre nos va introduciendo motivos y maneras en el comienzo. Párodos general a modo de perreo. Una veintena de mujeres y hombres lo dan todo para empezar en un twerking con música compuesta para la ocasión por Dag Taeldeman. Pieles blancas y cabellos claros. Por momentos parece Magaluf un sábado. El suelo se llena de trozos de carne y vísceras que caen de las telas al bailar. Silencio, habla Dionisos, dios del teatro. Lo hará de nuevo 24 horas después, pero ya no seremos los mismos, Mount Olympus nos habrá transformado en ambos lados del escenario.

© Tim Theo Deceuninck
Puede que la historia del teatro sea una historia de malentendidos. Ups. Que desde “la trágica muerte de la tragedia”, poética tras poética desde Aristóteles, quien encima no pudo verla en su esplendor, los sistemas de representación escénicos hayan hegemonizado el logocentrismo, la fábula o la verosimilitud, desplazando como parateatrales elementos esenciales desde sus principios dionisíacos, con nefastas consecuencias a la vista que llegan hasta las escuelas y carteleras de hoy. Fabre, como tantos otros y otras desde siempre, proponen en sus trabajos otros mundos posibles en los que hacer y entender el hecho escénico. Para esta ocasión, el primer gesto es el más evidente. Una obra de 24 horas. El teatro empieza como una fiesta. Desde el ditirambo, su enseñanza suprema estaba en las fiestas y cristaliza en forma y contenido en las Grandes Dionisíacas griegas. Eventos anuales que celebraban en primavera el cambio de ciclo, y la fertilidad de la tierra, nuevas posibilidades. Cuando los barcos podían volver a navegar y los caminos eran otra vez transitables, se celebraban los concursos dramáticos, y la ciudad se rendía a ellos. Fabre, a su manera, diseña su propio ciclo y su particular fiesta. Un día entero en el que consigue que suframos uno de los sentidos profundos de la festividad: la suspensión del tiempo. Del tiempo de la vida, pero también del tiempo escénico, un tiempo inventado, tiempo de resistencia. Causa y efecto, potencia plena con la que Fabre devuelve el teatro a sus orígenes, gran máquina en la que trascurre Mount Olympus. Pero que nadie se equivoque, dicha estrategia, en la que se han centrado las críticas y ha poblado las redes de anécdotas, podría no servir de nada, o peor. Lo que pasa entre medias es un teatro de lujo al alcance de muy pocos artistas. Hagamos una prueba, imaginemos asistir a 24 horas de obra de Gerardo Vera o Ernesto Caballero, por nombrar los últimos directores del Centro Dramático Nacional. Me lo imagino, y creo que al salir me tendría que hacer una lobotomía.
Mount Olympus tiene ahora la consistencia de un sueño. Quizás la tragedia era eso. El sueño compartido, húmedo y febril, de una ciudad. Quizás, la pregunta sería, ¿qué es una ciudad hoy? “Los griegos son Homeros que sueñan”. Hay quien dice que iban ciegos a los teatros. Más de ciento veinte escenas se mezclan y amontonan, como una pesadilla en busca de sentido. Odiseo doma a la serpiente, Hipólito llevando a tres mujeres encima, el monólogo de Fedra, el fist-fucking, ay, a Hércules, Áyax ensangrentado despertando al pueblo, el laboratorio de drogas de Dionisio, el fantasma de Crisipo apareciendo todo el rato preguntando cómo se llama, quién es, los sueños con niebla baja, las variaciones del baile-friso con coreografía belga… pero al final, permanecen vivos, y mucho, no más que algunos olores, partes de cuerpos, palabras sueltas, sensaciones. Lo que sí que no recuerdo es una transición mal hecha. Entre ocho mesas de catering con ruedas a cada lado, bajo una bóveda celeste con decenas de bombillas, frente a un gran pantalla-fondo, las escenas se suceden lubricadas una tras otras. Ahí lo llevas. Todas, medidas, en su excelencia, de algún modo, se parecen. Marca Fabre. Escenas de amplio desarrollo en las que no abole la ilusión teatral, si no que la hace visible hasta reventarla. Abstracto y concreto, poético y soez, siempre cruel y con humor, Jan Fabre expone el teatro en sí mismo, “un arte en el espacio y en el tiempo” en escenas compuestas a partir de la densificación de signos y planos o de repeticiones que te hacen pasar por todos los estados, hasta prestar atención a las diferencias mínimas, a los detalles del monumento de una obra total. Si alguien pregunta qué es teatro, ya sabría qué responder. Por ejemplo, 800 personas mirando el pie de Filoctetes tras 22 horas de función.

© Troubleyn
Madrugada del 13 de enero. Me quedo dormido entre cientos de personas en un teatro. Pablo Caruana me enseñó a hacerlo con disimulo. Sueño con lo que estará pasando entre cajas. Vísceras, duchas, cadenas, estiramientos, maquillaje, cambios de vestuario, árboles, pieles de animales, mesas de luces y tramoyas, cómo quitaran la purpurina. La coreografía invisible que nos rodea. Despierto. Tengo que salir de aquí, me siento en el anuncio de Campofrío ese. Al abrir las puertas de Canal empieza a clarear. Miro al cielo amaneciendo, y me digo, “aurora de rosáceos dedos”, su epíteto en la Odisea. Se me va. Algo está pasando que terminará de explotar dentro de unas horas. He de dormir un rato en casa. Al llegar, me asomo al balcón. Da a uno de los bulevares de Madrid. Miro a la ciudad cambiada. En el edificio de enfrente, entre banderas rojigualdas, una mujer coloca todas las mañanas a un hombre mayor en silla de ruedas que mira por su balcón durante horas. Pienso en el teatro, en su origen theátron: lugar para mirar. Saludo por primera vez al hombre de enfrente. Sin respuesta, creo. Me pregunto qué verá todos los días en su lugar para mirar. La ciudad como escenario en el que actuamos. Un país más dado a los dramas satíricos con los que se cerraban las trilogías trágicas que a cualquier otro género. España como performance, tú lo sabes. Pero sobre todo, pienso en cómo una obra de teatro puede afectar a la vida, si es posible transformarla, y así me quedo dormido otra vez.
Al despertar, el hombre de enfrente ya no está, las ventanas del balcón se han cerrado. Su representación terminó por hoy. Vuelvo a Canal sin esperar lo que estaba a punto de ocurrir. Al sentarme en la butaca, me da la sensación de que los actores están más guapos y guapas, más altas o más flacos, ya no sé. De excelentes actrices se han convertido en semidiosas que nos empiezan a preparar para la catarsis final. Los espectadores, delatados por nuestro olor, hemos pasado por todas las fases imaginables, y asumimos con gusto que, si aquí seguimos, no nos queda otra que entregarnos. Es difícil de explicar lo que ocurre después de que Filoctetes cierra la última de las tragedias con su monólogo en ese espacio del proscenio que se ha convertido en altar, y comience el Capítulo 14: Fin. Los performers se embadurnan de aceite el cuerpo y hacen su “batalla del amor”. La música ya nos mueve en las butacas cuando empiezan a correr gritando frases de toda la obra, mientras se llenan de colores y brillos, y pronuncian esas palabras que terminan por levantarnos: “Ahora, dadme todo el amor que tengáis”, repetimos, y el teatro entero se hace coro. Para cuando suena de nuevo el twerking de hace 24 horas, ya nos hemos vuelto locos, y 800 fieles dionisíacos no paramos de bailar y gritar más de 20 minutos de éxtasis. No sé si aquello fue la catarsis griega, pero si en ese momento decidimos ir juntos al Congreso, volvemos a fundir los leones. Cuatro mujeres expulsan un huevo por la vagina. Silencio, habla Dionisos. Oscuro. 15 minutos de ovación. Los actores se van, y el público sigue celebrando lo que acabamos de vivir. Sería interesante recopilar en qué devino aquella noche para los espectadores. Yo estos días por momentos tengo la sensación de seguir en la butaca 12 de la fila 8 de los Teatros del Canal, donde Jan Fabre y su compañía Troubleyn , prometeos del teatro, lo devolvieron a los escenarios, y me caigo parriba, como Yung Beef, ready pa morir, pero antes, disfrutar de mi propia tragedia e imaginar algo nuevo.

© Jelena Jankovic
Al terminar, pido un cigarro a un hombre que me cuenta que viene de Tel Aviv para ver Mount Olympus por cuarta vez. ¿Para cuándo la siguiente? Que no decaiga.
Fernando Gandasegui
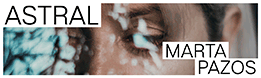






gracias por esta crónica Fer, para los que no estuvimos es oro para poder seguir haciéndonos el puzzle de qué fue lo que os tiene locos y locas a la gente que lo visteis. estáis todos flipando, vaya revolcón!
Tu pluma, Gandasegui, nacida de las olas.
Gracias, tío.
Joder, y yo con dorsalgia… ¿Será mi tragedia, la ausencia de una? Dos hurras y un olé por este astrolabio. En la radio, los puritaners no paraban de hablar de que tres más dos son cinco y con el puño te la hinco. Del resto, ni mú. El crítico decía hablar de oídas. Ni para golpearse el pecho, están ya. Mientras quepa el puño en alto… Gracias y politeísmo para todos.
gracias!