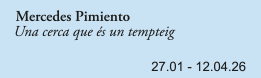Es viernes y cruzo la ría para ir a ver Familia, de Amalia Fernández. Es la segunda de las obras que nos ofrecen en el Teatro Ensalle en este concentrado de noviembre bajo el nombre de festival Catropezas, nuestro pequeño festival otoñal periférico. Nos proponen cuatro artistas que apetece conocer o ver en qué andan ahora. Ya disfrutamos de la obra de Antonio Fernández Lera y aún nos aguardan dos nuevas citas: Andrés Corchero con sus Palíndromos y viceversos y El vuelo de Daniel Navarro.
Me suele gustar viajar los viernes a Vigo. Me da buen rollo. Abandonar la tranquilidad de este lado de la ría y transitar levemente por el bullicio de la ciudad. Me gusta ir los viernes porque además puedo hacer parada en la biblioteca municipal y en el estanco. Esta vez paro también en una tienda de ropa de montaña. Me traeré de vuelta dos libros, tabaco para una semana y unas botas iguales a las que calzo, que ya están rotas de tanto bailar. Espero volver también con un cuerpo diferente después de haberme dejado atravesar por la mirada de Amalia. Siempre voy con esa idea y, para bien o para mal, creo que no lo voy a cambiar.

Lo primero que me viene del estómago mientras camino hacia el barco para volver a casa es una sensación de incomodidad.
Por eso me busco un juego con el que distraer los pensamientos en el paseo: intentar adivinar qué debe tener una obra para ser considerada como retrato. Un juego que me invento, como otros escogen no pisar las juntas de división de las baldosas mientras caminan. ¿Tendrá nombre ese juego?
Pienso entonces que las representaciones de figuras antropomórficas que se realizaron antes del inicio de lo que entendemos como historia del arte no son retratos en sí. Cuando aún no se conocía la escritura, pistoletazo de salida de la historia, ya hay representaciones humanas. Las pinturas rupestres del interior de las cuevas o las pequeñas esculturas femeninas neolíticas que hoy llamamos equivocadamente Venus, por ejemplo. Pero son iconografías genéricas que no responden a una persona concreta, son un símbolo de algo colectivo, un estereotipo. La individualidad me parece que debe ser una premisa del retrato.
Otra tendría que ver con el consentimiento del individuo en ser retratado. No debería ser retrato una imagen captada al azar. Debiera ser algo pensado y pactado. Y ese consentimiento implícito llevaría asociado una especie de teatralización que se concreta a través del posado.
Tratando de confirmar mis intuiciones buceo en internet al llegar a casa y me encuentro por casualidad con una frase de Roland Barthes que encaja a la perfección con esta última idea. La anoto. Dice así: “Cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de «posar», me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen”. Tendré que conseguir el libro donde escribe eso. Me parece muy inspirador. Añado otra línea en la lista de tareas pendientes.
A lo largo del tiempo han cambiado las motivaciones para ser retratados, aunque siempre ha rondado una promesa de inmortalidad, de trascender a la propia vida. Escarbo en mi memoria, la de cuando intentaba estudiar historia del arte. Aparece ya esa idea en los que se pueden considerar los primeros retratos conservados, los de El Fayum, tablas de madera pintadas que se situaban sobre las cabezas de las momias cubriendo su rostro. Para invocar el recuerdo de los cercanos (“y aunque la vida murió, / nos dexó harto consuelo / su memoria”, escribía Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre). Y también como ostentación de poder frente a sus contemporáneos: yo pude encargarlo y pagarlo y tú no.
Porque fueron las élites económicas, políticas y religiosas las que monopolizan la historia del retrato hasta bien avanzado el siglo XIX. Los recursos para contratar a un artista no estaban al alcance de cualquiera.
La aparición de la fotografía, que Walter Benjamin definió tan gráficamente como “la democratización del retrato”, lo cambió todo.

Es la “reproductibilidad técnica” y el abaratamiento de los costes lo que propicia el acceso al retrato de todas las capas sociales. Ya todo el mundo puede ser inmortalizado. Aunque sólo sea para que aparezca una pequeña foto en blanco y negro en el nicho. O para que el Ministerio de Interior te tenga archivado en Clara, el superordenador que guarda nuestras fotos de carnet y nuestros antecedentes penales.
Con la aparición de la fotografía, las élites se resistieron y esgrimieron argumentos para defender sus privilegios. Argumentos como que el pintor era capaz de interpretar el alma del retratado y por eso la pintura sería siempre superior e inalcanzable para la fotografía, que se limitaba a capturar con una máquina lo que estaba a la vista de todos. Al retrato pictórico se le solía asociar un componente psicológico además del puramente formal. John Berger, en su enorme librito Sobre las propiedades del retrato fotográfico de 1969, profundiza en esta teoría para desmontarla. La premisa de que “el pintor juzga y el fotógrafo registra” es, para él, doblemente falsa. Por un lado el fotógrafo puede ser capaz de interpretar la información que aparece en el encuadre y acrecentarla con su mirada. Por otro lado, el 99% de los retratos (pensemos en la cantidad de retratos de la nobleza en sus casoplones, los retratos oficiales de políticos que cuelgan en los pasillos de los ayuntamientos, museos provinciales o congresos de los diputados), carecen por completo de ningún contenido psicológico. Hay que irse a un Rembrandt o a un Goya para encontrar “ese interés personal, obsesivo, por parte del artista. Esos cuadros que tienen el mismo tipo de intensidad que los autorretratos. Obras en las que el artista se descubre a sí mismo”. El retratista promedio se limitaba a pintar bodegones con figuras humanas supuestamente vivas.
En lo que sí sería superior el retrato pictórico es en la toma de decisiones. La fotografía, hasta la aparición de los modernos editores digitales (Berger escribe a finales de la década de los 60) contenía más información pura. Pero sobre el lienzo “cada transformación es el resultado de una decisión consciente del artista. Las pinturas están mucho más cargadas de intención”. Si el retratista lo que quiere es favorecer o idealizar, podrá hacerlo de una forma mucho más convincente, dice. Hoy en día, Photoshop mediante, y con los innumerables filtros insertados en nuestros modernos smartphones, esto también está superado. De ahí que la decadencia del retrato con acuarela, óleo o témpera sea notable. ¿Irreversible?
Para mí hay un resquicio por el que colarse. En mímesis siempre será más perfecta la máquina, no hay duda. Pero queda un amplio abanico de posibilidades sobre las que explorar. La pintura, el dibujo, podrían quedar liberadas del realismo, de la fidelidad a lo que el ojo puede ver. Un campo inmenso. La pintura podría intentar llegar a retratar lo que aún está a la vuelta de la esquina.
En cualquier caso la fotografía, considerada o no como arte, ha revolucionado sin duda el mundo del retrato. La ha llevado a una dimensión muy diferente. Todos los individuos ya estamos en disposición de trascender nuestro tiempo. De perpetuarnos e invadir la posteridad. Aunque la posteridad se limite a un lluvioso domingo por la tarde en que sacas de la estantería el álbum de fotos familiar y lo ojeas.
Me viene ahora a la cabeza aquello que se decía, asociado a culturas supuestamente primitivas, que ser fotografiado implicaba la pérdida del alma y por lo tanto te acercaba a la muerte. Busco y encuentro, también por casualidad, a Paul Ardenne. En su libro The Art of Portrait Photography poetiza esta idea huyendo de superioridades culturales: “el primer derecho del retratado es el permitirse morir dentro de la imagen para ser resucitado por ella”. La fotografía captura un instante que ya no existe y lo revive. Nosotros con nuestra mirada completamos el ciclo de muerte y renacimiento. John Berger coincide con esta idea al definir la fotografía como “un recuerdo de lo ausente”.
Avanzando el tiempo y llegando a nuestro días, el desarrollo tecnológico y nuestros modernos teléfonos móviles dotados de cámaras de altísima resolución, nos ha llevado al culmen del narcisismo. Lo que fue autorretrato se ha convertido en selfie. (Interesante encontrar el origen del palabro, nació en Australia después de una borrachera y traducido sería algo así como autorretratito). “Yo estuve allí y tú no, jódete” creo que leí a Rodrigo García alguna vez refiriéndose a la costumbre de no capturar un paisaje si no es incluyéndote en él. El selfie como paradigma de una época. Irónicamente, como en el siglo XXI tenemos tendencia a llevarlo todo a la inmediatez de la conectividad y al absurdo del like, hay cada vez más noticias de influencers que la han palmado literalmente intentando un selfie arriesgado. Que sigan, que sigan aumentando los “me gusta” postmortem. Puro espectáculo para alimentar la sociedad del espectáculo.

Han pasado varios días desde que vi la obra de Amalia. Salvo urgencia, me gusta llevar lo mirado al cuarto oscuro para reposar convirtiéndose en negativo. Recuperarlo después, pasado por los baños químicos, y quizá una copa de vino, ya transformado en recuerdo. Recuerdo, lo sé, que no siempre se corresponde fielmente a lo sucedido. Siempre soy consciente de eso y me gusta.
Entre medias he conseguido tachar de las tareas pendientes el libro de Barthes. Una larga lista la mía, no para de crecer. Muchas cosas interesantes en La cámara lúcida, algunas creo que no las he entendido del todo. No me preocupa, con el tiempo he conseguido no frustrarme con mis limitaciones. El libro lo podéis encontrar en español en edición de Paidós de 2020 (y rebuscando algo más, tropezar con un pdf subrayado y anotado). Seguro que le sacáis más jugo que yo, está muy bien escrito y surfea la muerte en todas sus olas, fue el último libro que el semiólogo llevó a la imprenta.
Me queda clara la confirmación de la teatralidad del posado que ya os había contado. Spectrum denomina a lo fotografiado (etimológicamente da lugar a imagen y también a aparición y comparte raíz con espectáculo). Lo sitúa entre el operator y el spectator, es decir el fotógrafo y todos nosotros. Son los tres ejes necesarios para que la física -óptica- y la química -emulsiones- completen el todo fotográfico.
También me atrae lo que dice relacionado con la heautoscopia, eso de la alucinación del desdoblamiento que tanto ha interesado a los místicos y a los psiquiatras, otro día habrá que profundizar en este tema, parece apasionante.
Barthes, tratando de huir del “me gusta/no me gusta” (a fin de cuentas es un estudioso, un intelectual), vuelve a recurrir a dos latinajos para categorizar semióticamente: studium y punctum, asignándole al primero la capacidad cultural y analizable y al segundo el detalle que provoca una reacción “emocional personal e impredecible”. Lo objetivable, lo neutro, lo ecuánime frente al flechazo. Y el flechazo no deja de pertenecer al gusto y al disgusto, me parece. Sería pura subjetividad, que no hay historia del arte que la desmienta. Nos hace individuos receptivos y vivos, materia sensible, con nuestra mochila cargada de piedras. O de aire si no has ido recogiendo las piedras con las que has tropezado en el camino.
Ha pasado el tiempo y, positivando mis negativos, busco entender el malestar con el que caminaba hasta mi casa unos días atrás.
Amalia, una vez que ocupamos nuestros asientos y nos acomodamos, nos convoca al escenario. Y nos coreografía el final de la pieza, donde parece que participamos todos los espectadores. Siempre me he sentido incómodo en escena. Creo que hay que manejar la participación del público en una obra con mucha delicadeza. No todos estamos en disposición de implicarnos hasta ese extremo. (Paréntesis. Después me enteré que fue un recurso de último minuto y que no es lo habitual en la obra. Cierro paréntesis).
Una vez terminado el aprendizaje volvemos al inicio. Al punto de partida en nuestras butacas. Y en ese nuevo empezar Amalia nos habla, sentada frente a su ordenador, de las primeras fotografías que se tomaron y nos hace un pequeño relato introductorio sobre el hecho fotográfico que termina cuando muestra, proyectada, una imagen de un grupo de personas. Enseguida intuimos que el retrato colectivo que vemos es de una familia numerosa. Numerosísima.
Y ahí volvió a convocar mí memoria incómoda. Cómo tantos de mi edad pertenezco a una familia numerosa. En ese tiempo el nacionalcatolicismo español aún tenía insertado en sus cuernos el fomento de la natalidad como objetivo estratégico. Hijos para la fábrica. Para la autarquía. Para la perpetuación del primer coito católico de Isabel y Fernando y extender la cristiandad. El recuerdo que tengo de esas fotos de familia numerosa en el estudio fotográfico de Mary Quintero es profundamente desagradable. Recuerdo estar allí, todos pegados, sin sonreír ninguno. Con nuestras mejores ropas. Todos inmóviles pese a la imposibilidad física de ese estado para los niños. Mirando como muñecos de cera derritiéndose al pajarito. Mira al pajarito, mira al pajarito, nos decían. La quietud ante el pelotón de fusilamiento de un solo disparo. O de tres o cuatro, porque era imposible ponerse de acuerdo y que alguien no tuviera los ojos cerrados cuando salía el obús. Años después me sigue estremeciendo evocar ese mal rato.
Pero Amalia consigue llevarlo a un lugar agradable. Partiendo del examen formal (studium). Poco a poco nos va introduciendo en el universo de lo entrañable, el de la biografía (punctum). Los retratados trascienden su propia vida en una doble dimensión: la teatral primigenia del momento fotográfico y la teatral efímera de la presencia escénica, de ser escenografía visual de un montaje. Una serie de cinco, quizá seis imágenes. Amalia las revive para nosotros. Las relaciones entre hermanas y hermanos. Los padres. Un relato suave y fluido que acompañamos con interés. Las vidas, una a una. Qué importantes. Las vidas. Que regresan, recordadas.
Amalia lo lleva a un lugar agradable porque ella tiene de serie lo agradable. La primera vez que la vi en un escenario, hace mucho, me llegó eso. Lo conservo intacto. Lo tiene incluso abordando temas que forman parte de mis terrores favoritos como la familia o el retrato grupal.
Al final escojo un negativo positivado por la trituradora de mi memoria. Uno de la sucesión de fotografías mentales que hice de Familia. Y me quedo un buen rato contemplándolo. Una pequeña, pequeñísima, acción. Se desprende de la ropa de conferenciante y en pequeños giros, junto a la pared sólida / pantalla blanca, se deja tatuar por la luz del fotógrafo, de la proyección, del tiempo, embadurnándose de colores desde fuera hacía dentro. ¿Quince, veinte segundos? Suficientes. ¿Acaso a ti no te ha maravillado algo que sólo contemplaste una décima de segundo?
Antoine Forgeron