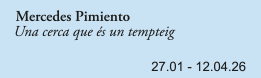I
Un día vi levitar a un tipo. Ya, me diréis. Alucinaciones generadas por esos vientos del Atlántico que entran en tu cabeza por un oído y no paran de hacer remolinos en tu cráneo hueco hasta que consiguen salir por el otro. Bueno. En este tiempo lejano vivía y trabajaba en Santiago de Compostela, lejos de la costa. Y me podéis hablar de humedades y cuestionar las branquias que cada invierno asomaban en mis costados, pero no le echéis la culpa al viento. Estábamos bien protegidos por toneladas de granito verde. El viento no tuvo nada que ver con esto.
Lo vi levitar y en cierto modo yo ayudé a eso. Poquito. Entonces era aprendiz de técnico de luces. Estábamos en el Auditorio de Galicia. Yo acarreaba focos, ni siquiera los dirigía desde la escalera. Pero a veces me dejaban tocar los del suelo. Había un montón de recortes rasantes, dirigidos a un pequeño cubo de 30 centímetros de alto en la boca del escenario. Y también un señor japonés, armado con un fotómetro y con bastante mala cara. En un momento dado el traductor nos dijo: “lámparas nuevas en todos los focos”. Inverosímil. Cuatro horas después nuestro jefe nos dijo: “lámparas nuevas en todos los focos”. Y entonces ya fue verosímil. Y la cara del japonés abandonó el bastante para quedarse en simplemente mala cara.
No recuerdo el título de la obra. Sé que la compañía se llamaba Sankai Juku. Que hacían algo que entonces me pareció baile, estaban todos maquillados de blanco, con los ojos de un rojo que no podía ser de resaca, al menos no de alcohol, y se movían muy lento. Entonces lo vi. Desde la primera fila del Auditorio, donde había encontrado un asiento libre (alguien que no llegó a tiempo y se quedó fuera) para descansar antes del desmontaje. Vi a un tipo acercarse a la boca del escenario y levitar. Podréis decir: había humo bajo, se subía al escaño y la luz saturaba de tal modo que lo hacía desaparecer, pero entonces ¿por qué estaba a 60 centímetros del suelo?
Es viernes y me voy al Teatro Ensalle. Cruzo la ría, como de costumbre. Todo podría ser como todos los viernes que hay obra en Ensalle y yo estoy en casa. Placentero. Pero esta vez el kilómetro de paseo que tengo desde el puerto hasta el teatro está plagado de polillas con forma humana atraídas por unas luces led a las que no consigo encontrar ningún sentido. No ven por dónde caminan, sólo miran hacia arriba, se hacen selfies y tropiezan. En fin, da igual. Llego sano y salvo a rúa das Camelias y sólo queda bajar unos metros. Hoy invita a la ronda Andrés Corchero. Le acompañan la poeta Nieves Neira y la violoncelista Macarena Montesinos. A priori, muy buen plan.

II
«Escribir / Tocar a erva». «Escribir / Tocar a erva» resuena en mi cabeza al volver a casa. Me quedó grabado. Como guía quizá, tal vez cómo receta. Y pienso dónde encontrar la hierba con la que hacerme unos guantes con los que empezar a aporrear el teclado.
Mientras consigo las hierbas, pienso en el concepto trifinio. A los amantes de la geografía, incluso de la geografía imaginaria, no os será ajena la palabra. Viene siendo el punto en el que confluyen tres territorios. Territorios emergidos. Donde pueda crecer la hierba con la que hacer unos guantes. Aunque lo que vengo de ver es más fluido, más acuático. Y creo que no hay palabra para definir dónde se juntan tres océanos. Si es que ese lugar existe, claro. Saco mis mapas, los recorro. Encuentro el lugar. Un lugar incierto donde el Atlántico, el Índico y el mar Antártico se reúnen. Sería un lugar intermedio entre la base rusa Molodiózhnaya, que significa juventud, la isla Marión, territorio sudafricano sólo apto para científicos y gatos y Tristán da Cunha, esa isla mítica por ser el territorio habitado permanentemente más alejado de otro punto habitado permanentemente. Un lugar propicio para la imaginación. Imaginación y soledad. Dos cosas que se pueden retroalimentar fácilmente.
Porque lo que vengo de ver es el cruce de tres poderosas corrientes marinas: palabra, movimiento y sonido. Podrían ser la poesía, la danza y la música. Y entonces el trifinio se llamaría escena. Y pienso que debajo de esa confluencia de océanos seguro que hay fertilidad. Tiene que ser así. Debe de ser un lugar con abundante plancton, donde bandadas de peces vienen a aparearse, un cruce de corrientes cálidas y frías, profundo, donde todas las experiencias vividas en playas y acantilados lejanos se reúnan. Y se mezclen.
El resto fue improvisar.
Y sobre improvisar está todo dicho y al mismo tiempo está todo por escribir. Con unos buenos guantes tejidos con las siete ervas de san Xoán tal vez podría ser más sencillo: erva luisa, fiuncho, hortelán, ruda, tormentelo, codeso, romeu. Pero estamos en otoño y ellas comienzan la dormancia.
Dice María Gainza que «la descripción de un cuadro es siempre un incordio». Le doy la razón, pero al menos su cuadro está estático y no tiene intención de transformarse en los próximos milenios. Y además ella escribe muy bien. Intentar describir lo que sucede en una escena múltiple y cambiante es demasiado complejo para mí. Sólo puedo intentar unas pinceladas sueltas.
Hay un violoncello colgado de una cuerda elástica en el centro del escenario. Hay un hombre que se mueve lenta y de forma precisa a su vera. Hay otro violoncello que suena oculto y sus notas nos llegan a lomos del Nordés. Una luz que viene de poniente y no se sabe si es amanecer japónico o anochecer galaico. Una voz que surge desde el público y nos habla: «Corpo, non obedezas á voz / Abre a mañá coma un desexo / Non obedezas á voz / Obedece ao paxaro». Hay calma, el mar está en calma. Pero también en algún momento vira el viento y se forman estelas de nieve de agosto sobre la cresta de las olas. Olas que crecen hasta desatarse un temporal. Un temporal propiciador del hundimiento. Pero no hay miedo al naufragio, solo un dejarse llevar. En galego le decimos aboiar. Ser una señal, una boya, dejándose mecer por la marea y el viento. Porque dejarse llevar es la forma más sencilla de no ahogarse ni en alta mar ni en un vaso de agua.
El resto fue improvisar.
Las tres bestias que generan esta batalla naval tienen nombre y trayectoria. A Andrés Corchero ya lo conocéis casi todos: ha propiciado que volviera la mirada a Japón como un tonto estos últimos días porque ha sido el ¿emisario? del Butoh en la península. Siempre tiendo a olvidar que cada músculo se alimenta de aprendizaje y memoria pero también de presente, de día a día. Y él está más cerca de la Tramontana que del Monzón en su discurrir cotidiano. A Nieves Neira la he conocido apenas antes de ayer y me parece conocerla desde siempre: en su decir me habla de lo mismo que me habló mi abuela Herminia Fandiño, genes incrustados en mi doble curva. Neve de Agosto (Chan da pólvora editora, 2022) es una «caída en la seducción de lo extraordinario». Buscad su libro y devoradlo, como hice yo. ¿Y Maca? Bueno. Maca es Maca. Poder escuchar un violoncello siempre es brutal, es el instrumento que consigue calmarme. Pura medicina. Podría estar a oscuras horas y horas vaciando y llenando los pulmones, sólo bombeando sangre y escuchando. Y si es Macarena Montesinos la que maneja el arco y pulsa con sus dedos las cuerdas se duplica, se triplica mi relax. Le pregunto, tomando una cerveza, al terminar ¿cómo ha sido? Y me dice «todo improvisado» a partir de los ensayos de estos días, de lo que fue surgiendo, de escuchar y hacer.
Porque este todo se ha creado en apenas una semana. Sólo hay que dejar una playa amable para que tres mareas diferentes confluyan con todas sus experiencias. Como los vientos son favorables y los aprendizajes compartidos, surgen dibujos en la arena, montañas de crebas en las que escarbar, castillos efímeros en los que habitar. Y al final una estrella de mar de cinco puntas a hombros de un palo de madera maciza trazan una diagonal mientras el sol se apaga tras las Cíes y el Nordés nos trae las últimas notas musicales del día. Una playa-cueva formada a partes iguales de generosidad, libertad y equilibrio que Ensalle consigue crear con tanto esfuerzo. Todas las hierbas de San Juan reunidas en un oasis, en tierras periféricas e inhóspitas que pueden ser fértiles a poco que se cuiden.

III
Esta semana pasada he estado leyendo El emisario, de Yoko Tawada. Lo cogí al azar en la biblioteca. Me atrajo que está escrito desde la mirada de un niño en un mundo distópico. Y por este estúpido desvarío japonés anticipatorio que Andrés Corchero ha desatado en mí. Nada más empezar el libro anoté un diálogo entre el niño y su bisabuelo, los protagonistas de la novela:
«– Algún día me gustaría verlo todo desde otra perspectiva.
– ¿Qué perspectiva?
– La de los pulpos, me gustaría ver las cosas desde la perspectiva de los pulpos».
Voy a intentarlo en los próximos tiempos. Tengo que informarme si los pulpos también somos capaces de hibernar como los osos. Quizá bajo dos edredones húmedos de sudor un poco salado sea posible. Ya os contaré, creo que puede ser un buen plan.
Antoine Forgeron